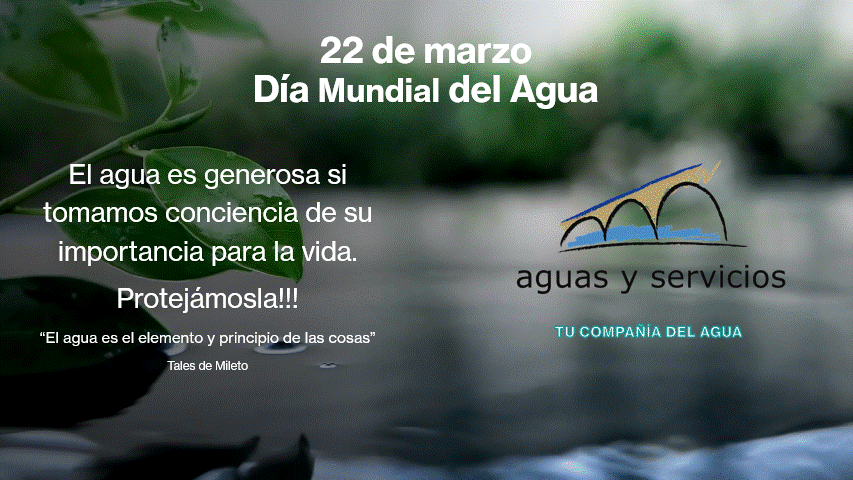Opinión/ Josué Díaz Moreno
Siempre que escucho la palabra carpa realizo un mareoso viaje en el tiempo que me deja malparado en la nochevieja de 1998. Sin gafas, más delgado, no más bajo que ahora, y eso sí, permítanme recrearme, luciendo una cabellera negra que aquel año decidí engominarme a lo Predrag Mijatovic.
Recuerdo aquellos enérgicos debates navideños que sosteníamos cada año acerca de una elección crucial: en qué fiesta de cotillón despedir el año. Cada cual defendía con vehemencia su preferencia en función de los amores pretendidos o el bolsillo, porque alguien ya inventó por aquella época la figura del comisionista de cotillón, es decir, uno más espabilado que el resto que por cada entrada vendida se llevaba una pequeña comisión acordada con los promotores de la fiesta. Hubo grupos de amigos que rompieron relaciones, parejas rotas por esa noche que se reconciliaban para reyes. También los había indecisos pero más pudientes, que pagaban dos cotillones y luego se movían entre las fiestas con las décimas de libertad que brindaba un vespino.
El caso es que aquella nochevieja del 98 los distintos promotores unieron fuerzas y ofertaron un megacotillón en una carpa alquilada que dispusieron en el recinto ferial del P4. Como no había opciones para debatir nos dio entonces por suponer. Suponte que llueve. Suponte que no funcionan los calentadores. Suponte que la acústica es horrible. Suponte que las barras son insuficientes para tanta gente y hay que esperar media hora para un cubata. Suponte que las copas saben mal porque los vasos son de plástico. Suponte que después de pagar no amortizas. Era un hablar por hablar porque, al menos para mi grupo, aquella pléyade de ilustres creadores del Botellón y sus vanguardias, la única certeza absoluta es que muy pocos y muy difícilmente amaneceríamos en pie, claramente superados por los azotes del dios Baco.
Aquella noche, como tantas otras venideras, empecé con dos ansias: la promesa de un amor y el fuego del alcohol. No siempre combinaban bien. Fue mi segunda nochevieja, siendo aún menor de edad, y el final no lo cuento porque difícilmente lo recuerdo.
Si prosigo viajando en el tiempo, saltando de carpa en carpa, lo cierto es que acabo ahogado en ese olor a güisqui que tenían los días de después cuando la universidad —aunque beba ron mis resacas siempre tienen el asqueroso olor del güisqui barato, como una condena prometeica, recuerdo de mis primeras intoxicaciones etílicas—, y entonces escucho los regaños tardomañaneros de alguien que irrumpe en el cuarto y amenaza con prender una cerilla mientras una arcada se eleva por mi tráquea con el sube-baja de un géiser, y una nausea inmunda me atormenta con las jilipolleces de aquellas noches inconscientes, no por viejas y vanas olvidadas.
Siempre tuve una relación difícil con el alcohol y aprendí tarde el cuadro de mandos para saber manejarme en aquella deriva de excesos, fragores y vanidades juveniles. Mis mayores tampoco me enseñaron a cuestionarme en una sociedad que normalizaba la iniciación temprana al alcohol. Llegué muy tarde a formularme las preguntas: ¿Cuántas borracheras son muchas borracheras?, ¿Cuándo deja una borrachera de ser diferente a las otras borracheras?, ¿para qué sirve una borrachera?
Son estos mismos interrogantes los que lanzo estos días a mi sobrino adolescente cuando me cuenta que ayer estuvo en la carpa de la Feria de Día. (Por si hay algún despistado, veinticinco años después tenemos otra gran carpa en el P4 dedicada a la promoción de fiestas. La diferencia con la del 98 es que esta de ahora la promueve el propio Ayuntamiento, lo cual es como decir que el proyecto insignia del gobierno local para nuestros jóvenes es una barra libre. Les invito a pasear estos días por el entorno si quieren admirar las bacanales de Rubens, Tiziano o Velázquez al fresco y en pleno siglo XXI).
Asusta sentir lo rápido que pasan de moldear plastilina, lanzar telarañas y colorear personajes Disney a empuñar un cubalibre. No me digan que no lo han sentido. Ese desconsuelo ante esa transformación tan inexorable que los hace transitar desde lo inocente a lo canalla. Y es entonces cuando nos asaltan otras suposiciones ya no tan triviales. Suponte que es la Feria de Día, Carnaval o la Fiesta de la Primavera. Suponte que la Concejalía de Cultura y Fiestas —¿Cultura y Fiestas?— o la empresa responsable de la seguridad son algo laxos con la normativa de salvaguardas para menores de dieciséis años, suponte que a medida que avanza la fiesta alguien olvida pedir los carnet. Suponte que de pronto se olvidan de que está prohibido vender alcohol a menores, o que los amigos mayores piden por ellos para democratizar el alcoholismo. Suponte que al día siguiente tu hijo no recuerda dónde, cómo, a qué hora ni con quién. Suponte tantos daños y tantos miedos de padre que cree que lo ha visto todo pero sabe que no del todo. Porque esto es también la paternidad: experimentar una transformación de las suposiciones temerarias de aquel joven que creía encontrar el elixir en los secretos de la noche por las certezas de que los peores monstruos acechan en ella.
Una carpa puede tener otros muchos usos que he sabido apreciar con los años. Puede servir para dar cobijo y abrigo a las personas desplazadas por un terremoto, como morgue para los cadáveres del desastre o como hospital de campaña para enfrentar el cólera o el ébola. Puede servir de cancel en la Puerta del Atrio para dar salida y entrada a los pasos de Semana Santa como un techo privilegiado para nuestras tradiciones. Una carpa puede servir también para disfrutar de la música y la literatura cada primavera, una pista navideña de patinaje o un circo.
Me niego a pensar, como otros muchos, que los jóvenes son rebaño, borregos despreocupados, flanco fácil de las políticas del pan y circo. Quiero pensar que una carpa repleta de jóvenes puede ser otras muchas cosas, un lugar de libertad y creatividad sana donde se forje una identidad alejada de la cultura del acohool, un rincón pongamos, de producción de identidades artísticas, de promoción de redes de solidaridad comunitaria, de aprendizajes y encuentros intergeneracionales, un espacio en definitiva, donde experimentar y promover las potencias de la juventud para construir ciudadanías críticas y con subjetividad propia, ideal para fortalecer sus virtudes ciudadanas y su educación emocional.
Lo más grave de las carpas no es quién las promociona ni lo mucho o poco que cuestan. Lo más grave es una sociedad que naturaliza, consiente y acepta que juventud, fiestas, alcohol y drogas son consustanciales e inevitables. Por ello me pregunto, les pregunto en estos días de feria: ¿para qué sirve una carpa? ¿a quién o quiénes sirve?, ¿y sobre todo por qué razón creen que les sirve?











.jpeg)
.jpeg)

.jpeg)
.jpeg)



.jpeg)



































.jpeg)












.jpeg)