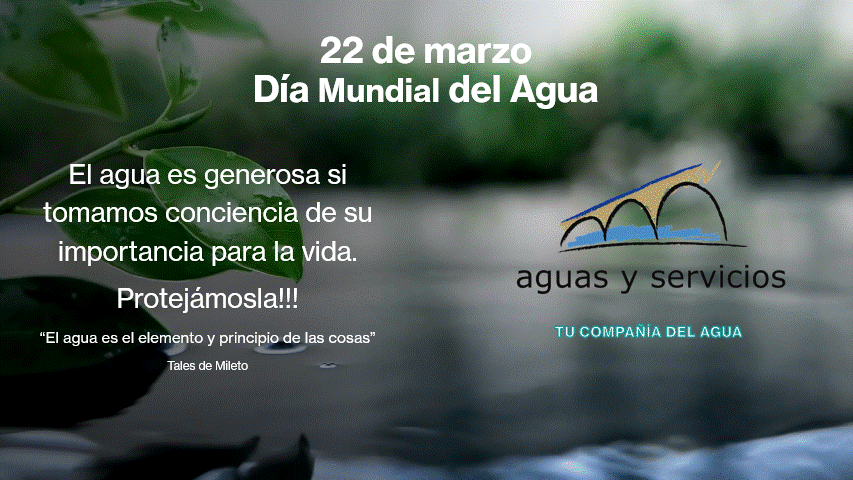Opinión/ Josué Díaz Moreno
Las primeras veces de los cosas que nos penetran para siempre suceden en ocasiones de manera poco ceremonial, de forma casi trivial, sin apariencia de trascendencia. Otras, en cambio, van precedidas de todo un ritual, de un simbolismo y unos códigos familiares, sociales y comunitarios que impregnan de una magia inolvidable ese instante perfecto, que quedará grabado para siempre en nuestra memoria como un pellizco de plenitud imperecedera.
Aunque ya nada es como antes, mi primer partido en un campo de fúbol-sala tuvo ese ritual. Dejas preparada la noche de antes la equipación de “Los Merengues” con el dorsal número 4, despiertas antes del sol y saltas a la cama de tu padre con esa intensa emoción de las primeras veces, tan potente como la energía de las estrellas. Sueltas esa mano, que tanta seguridad te da, al entrar en el pabellón, y te aprietas fuerte los cordones de las zapatillas a la espera del saque de centro, sintiendo por primera vez el cosquilleo de la competición. Los pitidos del silbato, los golpes metálicos del balón contra las vallas del campo, el zapateo de las carreras sobre la pista, los gritos y chiflidos del público, la ronquera de los entrenadores tratando de hacerse entender en medio del jaleo, los vítores cuando J metía aquellos golazos,…
Aunque ya nada es como antes, uno quisiera volver a ser un niño. Y por eso, tal vez, tratamos de repetir con nuestros hijos las experiencias fundacionales de la infancia propia. Yo la verdad es que disfruto doble cuando llevo al mío a entrenar al pabellón, a ver un partido del Málaga, —herencia de mi padre y recuerdo de mi primera infancia— o cuando celebramos que el Madrid gana la Liga y la Champions —por supuesto, también heredado porque, como le digo a mis hijos, ser del Madrid te garantiza al menos un puñado de victorias y alegrías seguras en la vida.
El fútbol es un deporte como cualquiera. Y precisamente porque ya nada es como antes, el fútbol es también una industria. Con su mercado viciado de petrodólares y esos futbolistas convertidos en iconos de la propaganda de las modernas dictaduras de siempre, con esos estadios multiusos que dan conciertos millonarios y guardan la hierba en el hipogeo como cosa antigua, con sus palancas, el (no)fair-play financiero y las peleas por los derechos de imagen, con las franquicias y los equipos-Estados y con miles más de esas cosas del capital que, precisamente porque nada tienen que ver con el deporte, nunca podrán comprarlo del todo.
El fúbol tiene en su base un ADN diferente a las lógicas del mercado. En cualquier rincón del mundo, con independencia de si es de primera, segunda o tercera, allá donde hay un niño, una niña y una forma esférica capaz de rodar, se construye sentido de comunidad en torno a un balón de fútbol. Por eso tal vez las gentes lo sienten como el deporte-rey, porque patear una pelota en equipo, avanzar hacia la portería rival y meter un gol exige de un esfuerzo colectivo que es, en cierto sentido, una manera de resistir al individualismo hegemónico de nuestro mundo. Es allí, en los partidos de barrio y de fútbol base, donde se construye una familia, la futbolística, con la que se viven experiencias inolvidables y se aprenden lecciones de vida que no se pueden vender ni comprar.
La familia futbolística otorga sentido de pertenencia a un grupo, ayuda a desarrollar una identidad, unos valores y unos principios compartidos y, lo mejor de todo, te da unos amigos que ya serán para toda la vida.
En Almuñécar conviven ambos modelos: el fútbol-industria y el fútbol-base. Sobre el Almuñécar-City se habla mucho. Que si mueve tantos millones al año en alquiler de locales, viviendas y servicios, que si da empleo a muchos jóvenes, que si ayuda a promocionar la imagen de nuestro municipio en el exterior, que si la medio-cesión del estadio Francisco Bonet a cambio del mantenimiento del césped es un chollazo para el fisco municipal —ahora parece, además, que andan innovando al estilo Bernabéu y han patentado una nueva fórmula multiusos para el estadio: combinar césped con huerta de patatas—. Pero cuando mi hijo me pregunta cómo se llama el jugador más bueno del City, cuántos goles marca o qué significa eso de City, no sé darle las respuestas.
Leí hace unos meses a un entrenador local decir que nuestros vecinos no han llegado a sentir al City como un equipo nuestro. No le falta razón. Cuando para componer un equipo competitivo tienes que romper un grupo de cadetes que llevan jugando juntos desde los seis años, el fútbol pierde su ADN y es mera industria, calculadora, euros y márgenes de beneficio.
El otro modelo, el del fútbol base en su dimensión no economicista, empezó a languidecer en 2005 cuando desapareció el equipo senior del Almuñécar C.F., y se apagó del todo en 2022 cuando la ejecutiva del Almuñécar 77 cedió sus categorías inferiores al Almuñécar City. Y aunque nos quedaron el Almuñécar 21 y la U.D. Los Marinos, nos faltaba nuestro Almuñécar Club de Fútbol, el equipo de nuestra ciudad, de toda la vida, donde jugaron nuestros padres, nuestros abuelos, donde jugamos nosotros y donde uno espera que algún día que jueguen sus hijos y los hijos de sus hijos.
La idea fraguó lenta, pero una vez prendió la mecha entre Mario y Joaquín —no se me ocurre otra pareja más dispar ni más honrada—, el fuego de la ilusión se ha ido expandiendo y contagiando a la velocidad de la luz para lograr refundar, en tiempo récord, a nuestro Almuñécar C.F. Es lo que tiene la Historia: sólo un club fundado en la posguerra puede interpelar las primeras veces de muchos viejos que se calzaron las botas en el campo de La Resina, las primeras veces de tantos chiquillos haciendo autoestop para subir a enfrentar al Taramay, las primeras veces de los jóvenes de la hinchada canalla de los Ultras del Murillo, las primeras veces de aquellos bocadillos de carne con tomate en el bar Montesol cuando regresábamos de jugar fuera de casa.
Y aunque ya nada es como antes, gracias al Almuñécar C.F, a sus jugadores y a su directiva, hace dos semanas volví a sentir, doble, la ilusión de las primeras veces en un campo de fútbol junto a mi hijo Hugo. Y esta vez sí que pude explicarle quién es Goku y por qué es un jugador diferente, quién es Alberto y por qué llega antes que nadie al balón, quién es el hijo del Window y cómo hace para pisar la pelota y frenar el tiempo, aunque le sobren unos kilos —que verás cuando los pierda, lo que vamos a flipar cuando se asocie con Goku y Rubén.
Y todo esto envuelto de ese bonito repertorio de rituales, anécdotas y momentos perfectos: las pipas, la voz del radiospeacker anunciando la alineación, los aplausos, el rurun y los uys cuando el balón roza los palos, el utillero que se olvida del botiquín cuando cae uno de los nuestros dolorido sobre el césped, la alegre invasión de campo por la chiquillería cuando el árbitro pita el descanso, los abrazos de celebración cuando marcamos y los nervios apretando el estómago hasta que suenan los tres pitidos finales.
Fue muy emocionante volver a ver jugar al Almuñécar de aquí, al nuestro, el de siempre. Encontrarnos, casi veinte años después, con las mismas caras, algo más viejas, de los aficionados incondicionales de ayer, y compartir miradas cómplices y la pasión ardiente de quienes sabemos qué quiere decir ese eslogan de un viejo club que anuncia que vuelve la ilusión. Sin duda, ha merecido la pena la espera.
Ya abandonando el estadio de Río Verde, Hugo me hizo la misma pregunta que cuando vimos jugar al Málaga el pasado agosto. Esta vez la respuesta es una cantidad mayor: 8, que son el número de ascensos consecutivos que tendríamos que encadenar para ver jugar al Almuñécar contra el Madrid. Y sí, para eso están los sueños, para hacer realidad cosas que parecen imposibles, y para que dos generaciones con cuarenta años de diferencia puedan compartir la misma ilusión. Gracias Mario y Joaquín, gracias directiva, jugadores, patrocinadores del Almuñécar C.F., gracias por devolvernos la ilusión de las primeras veces.