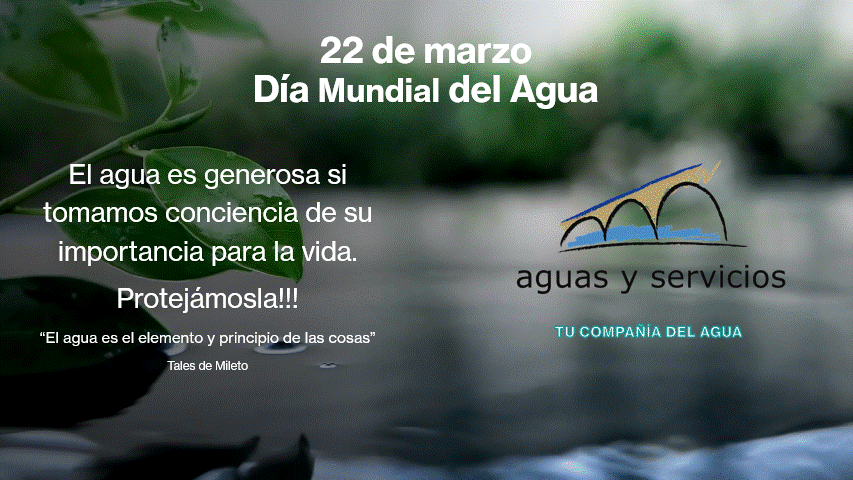.jpg)
Opinión/ Josué Díaz Moreno
Llovió un poco, no como antes, menos de lo que necesitamos, pero suficiente para que los ríos volvieran a salir. La cantidad exacta para desbordar barrancos del alma. Obligado, me vestí con el chubasquero de Pescanova y, como otros tantos, salí a presenciar el milagro.
Cae llovizna con ventolera. Camino aturdido, con impulso atávico, siguiendo otros pasos que ya no serán mientras Manrique me aúlla sus coplas taladrando las sienes. Al llegar al puente de las Góndolas entrecruzo miradas cómplices y satisfechas. El agua del cielo es acaso una de las pocas fuerzas capaz de ponernos de acuerdo a los sexitanos. Otros padres cobijan a sus hijos bajo los paraguas, apretándolos contra sí, mientras señalan con el dedo las aguas de río Verde desembocar. Una metralla de recuerdos me devuelve a aquellos días del rugido del motor quejumbroso del viejo pandilla rojo que tantas otras veces nos condujo hasta aquí, y logro notar entonces el calor de tu mano sujetando la mía mientras asomo la cabeza por el quicio del puente para ver las aguas correr.
Ha vuelto a llover como antes y los ríos han vuelto a salir, a ser como eran, por más que ya nada será como antes. Y sé que esto es ya el fin de una primera parte.
Regreso pesado, sintiendo el derrumbe de este cielo limeño y estos aires iracundos de poniente que nos trajo el febrero más triste tras las aguas calmas de enero que te llevaron.
El viento fuerza cabriolas y relinchos en las copas de las palmeras del Altillo y me susurra ecos que me cuentan de otras tragedias, otros pésames y otras resistencias de amigos lejanos del otro lado del Atlántico. El verde esconde los peñascos del lomo oriental del Santo y en el de Afuera las gaviotas se refugian a levante pintando praderas de nata. Chorrean las gotas de lluvia como briznas de leve cristal por las agujas centenarias del pino más alto del Paseo. Siento caer la primera, despacio, luego se despeñan las otras en tropel. Lloro con la pena ancestral de aquella primera lágrima que resbaló por la mejilla del primer huérfano del mundo.
No ha llegado aún la primavera, tampoco he alcanzado la última letra del libro de tus memorias. Sé que está esperándome, exigente, y que me mira como diciéndome que soy un cobarde. Es la primera fase del duelo.
Otros como yo que lloran a otros como tú me dicen que cuando menos me lo espere te notaré caminar a mi lado, siliente, sin hablarme ni decirme, pero al cobijo de tu mirada. No sé qué fase es esa del duelo. Ahora sólo sé de esta en la que yo te hablo y tú no respondes. Aunque no lo digo, he probado a invocarte con algún que otro cigarrillo de la cajetilla que guardo para las emergencias, en un intento baldío por sorberte con bocanadas de nicotina. Y ni con esas.
Desearía contarte que trabajo estos días en estrategias políticas con nuevos compañeros de viaje, queremos construir otros caminos. Soñar para respirar en estos tiempos de asfixia. Y puedo imaginar con toda certeza que me vuelves a decir: “hay que estar con el pueblo, hay que ser pueblo”. Consejos de saberes antiguos para afrontar estos tiempos posmodernos.
Interrumpen mi soliloquio amigos tuyos para narrarme viejas historias: una de tantos papeles que arreglaste y varias anécdotas de la intrahistoria de nuestra Semana Santa. Es así como te abrazo ahora. Te retengo en las tradiciones que amaste, en las hombres buenos que acompañaste, en el rastro de las acciones justas que dejaste. Fuerzo la despedida cuando el más sensible de todos lagrimea.
Un vecino, ajeno a mis pesares, ha empezado a quemar aromas de semana santa en el entorno del bloque donde vivo. Una sinestesia de trompetas, redobles y traveseras me hacen temblar el cuerpo con marchas que nunca quise aprender, pero que son ya parte de la leyenda familiar, de aquel momento dulce al final del día más amargo de todos.
Ya en casa, la televisión brama el dolor de las mujeres palestinas que abrazan cuerpos menudos sin vida y togados de blanco, mientras Víctor Hugo, exultante, garabatea sobre la pizarra blanca de Ikea las palabras que Ojos Azules deletrea pausadamente desde el sofá, al tiempo que Jimena acuna en santa paz a sus muñecos en la otra esquina del salón y yo preparo un proyecto de protección para las infancias de un país centroamericano. El amor frente a todo, como única vacuna para este adiós definitivo.
Anochece. Sigue lloviendo afuera y los ríos, imperturbables, insensibles a las carestías de nuestros campos, vierten las nuevas aguas de lluvia en el mar antiguo donde todo final se precipita. Me ahogo en la angustia, tan propia de esta era, y me cuesta dormirme sabiendo que mañana ya no disfrutaré unas horas de tu alegre y reconfortante magisterio.
Mis últimos pensamientos se desvanecen en la espera de ese día obscuro que me aguarda, cuando vuelva a llover y los ríos salgan otra vez, treinta, cuarenta, cien años después, cuando con otros traumas de viejas guerras y nuevas epidemias mis hijos o los hijos de mis hijos tal vez, recorran estos mismos pasos para ver los ríos nacer, y sean otras las aguas que a mi me arrastren a ese mismo mar con ellos padeciendo esta misma soledad, cuando ambos volvamos a ser uno solo otra vez, fundidos en el eterno misterio de principio y final. Mientras tanto te digo, allá donde seas: ¡feliz día del padre, papá!

















.jpeg)





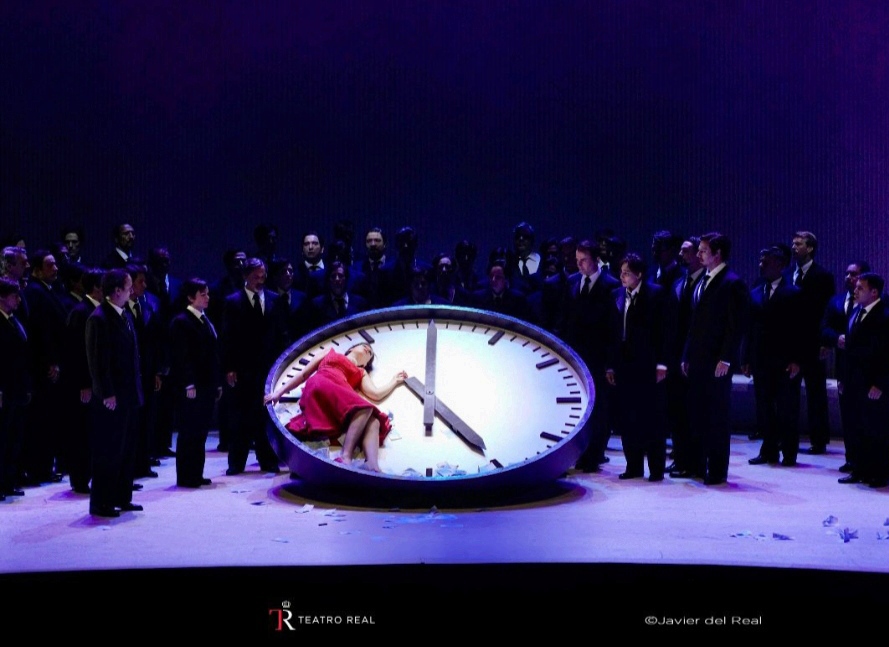





































.jpeg)















.jpeg)