
Opinión/ El cáncer y el reloj de la sanidad pública andaluza
Josué Díaz Moreno
Llevo semanas escuchando esa maldita palabra. Suena tan aborrecible como entonces, cuando la voz iridiscente de mi mamá me la anunció por primera vez.
Ella me dijo que era algo que portamos en los genes, hibernando, agazapado y al acecho. Y que ese algo maligno había despertado en su mama derecha, como le ocurrió antes a su madre.
Me dijo que no había que tener miedo. Que a ella no iba a pasarle igual. Yo tenía entonces quince años, ella cuarenta y siete. La vez anterior, ella tenía catorce; su madre cincuenta y dos.
Desde entonces, el cáncer es una palabra que me espanta. Y sucede que son ya muchos días escuchándola en la radio, en los telediarios, en las tertulias, en el trabajo, en las sobremesas, hasta en el parque. Y estoy cansado, agotado, triste, muy enfadado.
En una de esas me llegó la lectura de un testimonio demoledor, cargado de brutalidad: "El cáncer mata a la gente a borbotones, pero no hay medios en Andalucía para atajarlo".
Es el duro testimonio de I.G. Su hermana falleció hace unos meses de cáncer de mama. El sistema público de salud les falló: diagnóstico fallido; tratamiento tardío.
El cáncer no perdona porque corre a otra velocidad, discurre en otro tiempo no sanitario. Avanza a otra marcha, dos, tres veces más rápido que el segundero de las pruebas médicas, de los protocolos y las listas de espera.
Mi madre ―su coraje, sus ganas de vivir― y las manos de la sanidad pública la salvaron. A mi padre, en cambio, el cáncer se lo llevó hace menos de dos años. Esta vez llegamos tarde. Pero el sistema de cuidados acompañó hasta el final, brindando suavidad y ternura en la enfermedad.
Sé, por estas dos experiencias directas, que la sanidad pública andaluza salva y alarga vidas, y que ofrece una despedida digna cuando no hay cura. Y sé, sobre todo, que cuando llega tarde ya no hay nada que hacer.
Porque el cáncer es un auriga del tiempo ―un malvado y jodido auriga del tiempo―. El cáncer detiene y acelera el tiempo. Dos fuerzas contrarias, apretando a la vez. Y esto se te hace insufrible. Te desquicia, te ahoga. Quieres que todo pare: quisieras decirle tantas cosas a esa persona amada, hacer todo lo que te prometiste hacer con ella cuando tuvieras disponible el tiempo de las promesas; pero sientes que el reloj corre enloquecido, desnortado, y no encuentras el freno de mano que pare en seco. A veces quisieras que fuera más rápido: que termine de una vez, que te ahorre el sufrimiento a ti, a él y a los tuyos; pero sientes que se detiene a maldad. Ese miedo, esa angustia, esa asfixia de no tener el control, es de lo más doloroso e insoportable de esta enfermedad.
Esta historia la conocemos casi todos. Cuando el cáncer llega, sobran las palabras: dice más el silencio...
Pero sabemos también dónde hallar consuelo: en la humanidad y la calidez de los profesionales de la salud pública andaluza, en la calidad de los equipos y tratamientos, en su empuje por salvar vidas y acompañar con dignidad y cuidados hasta el final.
Puedo valorar esto, muy especialmente, porque he vivido su contraposición en otros países donde una simple infección y no digamos ya, un cáncer, te mata sin remedio como consecuencia del hambre, la desigualdad y sus injusticias. Por eso sé que un sistema público de salud y cuidados, universal y de calidad, es un elemento diferencial de bienestar, de esperanza, de dignidad, de sosiego y confianza en el porvenir.
Eso lo teníamos aquí, en Andalucía. Mejorable, pero lo teníamos.
Pero alguien olvidó que el cáncer es implacable, que es ajeno a la frivolidad de los balances contables, a los falsos análisis de coste-beneficio, al brutalismo de esos significantes neoliberales ―eficiencia, excelencia, competitividad― que pronuncian el presidente de la Junta de Andalucía y sus consejeros de sonrisa amable.
Pero unos, los de siempre, los que ven mercado donde sólo hay derechos, creyeron que podrían controlar, jugar, hacer números y negocio con los tiempos del cáncer y otras enfermedades. Y empezaron a desmantelar, a recortar, a privatizar nuestro sistema público de salud que costó décadas construir.
La lógica es perversa, salvaje: que pague quien pueda. Y quien no, que espere. Es una lógica neoliberal, insolidaria, inhumana que, como el cáncer, avanza, crece y se expande, invadiendo otros derechos ―educación, dependencia, vivienda―, devorándolo todo, también a nosotros mismos, sobre todo a nosotros mismos.
Y muchos lo decíamos entonces, pero la gente no nos creía, o nos creía menos porque tenía necesidad de creer, de darle la oportunidad de creer, a una persona que caía bien y parecía buena gente (Juanma Moreno Bonilla, como paradigma de la buena gente). Pero ahora la sonrisa parece menos amable, y ya muchos saben de esas sonrisas de diablo disfrazado de romero.
Ahora empieza a evidenciarse, a interiorizarse, a sentirse. Ahora que podemos decir términos como privatización, desmantelamiento, saqueo sin que otros nos descalifiquen de rojos y socialistas. Ahora que todos parecen entender la importancia de lo público, quizás sea el momento de hacerse las preguntas clave. Ahí van algunas:
¿Qué falla en nuestro sistema público de salud? ¿Quién le falla a nuestra gente cuando el reloj del cáncer corre más que el sanitario? ¿Por qué nos están fallando? ¿Cómo parar esto?
Desde mucho antes de Manrique sabemos que la muerte es certera y democrática: nos llega a todos por igual. Pero la dignidad ante la enfermedad, en cambio, se construye con políticas públicas.
Por eso importa garantizar el derecho a un sistema público de salud y cuidados, de calidad y universal, para que nadie más vuelva a jugar con los tiempos del cáncer. Evitarlo va a depender de muchas cosas y de algunas fuerzas, sobre todo de la coherencia entre nuestras convicciones y nuestras acciones.
Conviene no olvidarlo. Toca volver a la calle a exigir tiempos garantizados de atención, reducción de listas de espera, más personal en atención primaria, más inversión en prevención y más transparencia. Toca salir a defender lo público, lo en común, del expolio de unos pocos.
No es solo un debate ideológico: es sobre todo un debate cronológico. Y nuestro cronómetro —el de la vida— no admite demora. Privatizar no es un modelo: es jugar con el reloj de la vida.





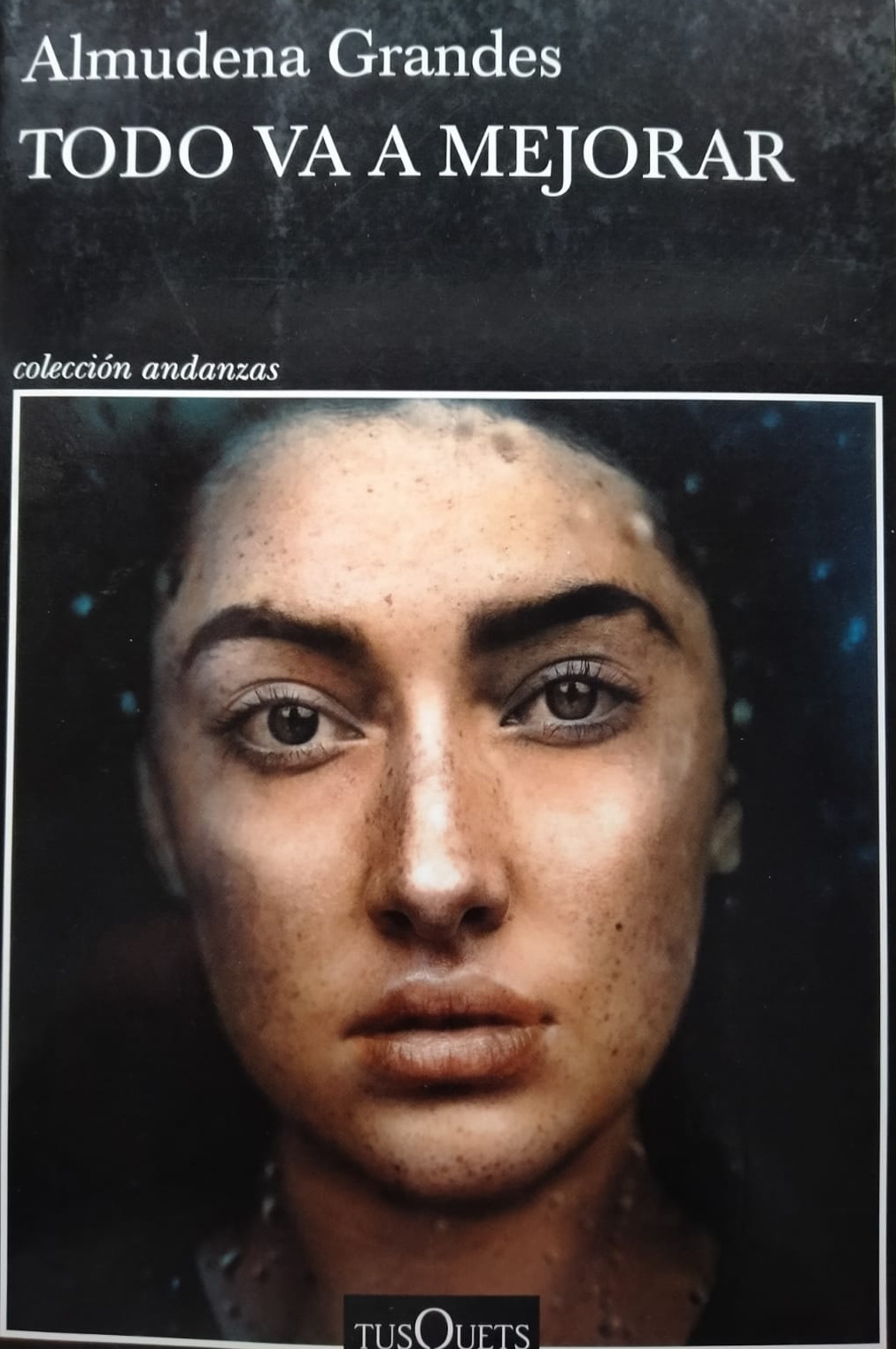

.jpg)
















