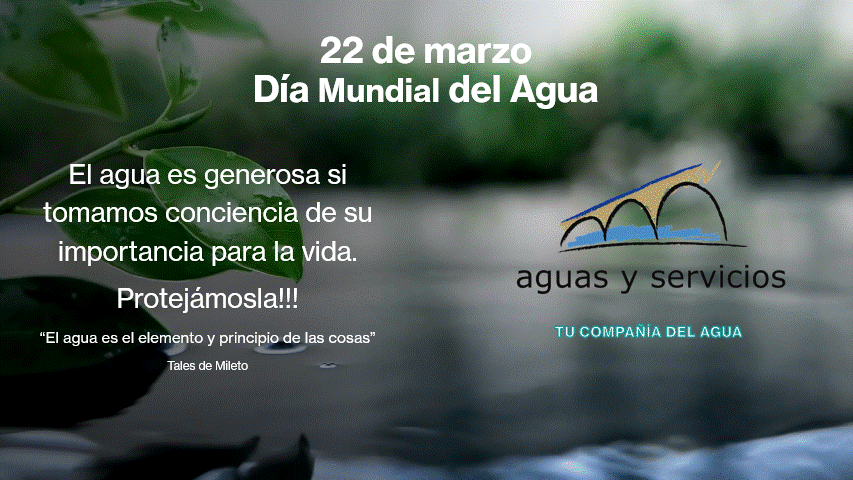Opinión/¿Para qué sirve una campaña electoral?
Josué Díaz Moreno
Arrancó la campaña electoral la noche del jueves con la tradicional pegada de carteles. Entiendo que para muchos fuera una noche rutinaria sin más, con la novedad, nada despreciable, de que la propaganda nos trajo la lluvia. Sólo quien la ha vivido en primera persona comprende la ilusión del momento con los compañeros de militancia. Tiene un punto de pasión, de cosquillas en el estómago y nervios a flor de piel similar a la previa de una final de Champions; también un punto de pureza e ingenuidad como cuando se es un adolescente incauto y soñador, y siente que en ganar la final de copa contra el Kuwait y o ser campeón de la liga local se juega uno la vida y el honor. Y puede que de eso se trate al fin y al cabo: de parir la política desde la emoción, de acuerdo con el pensamiento de Martha Nussbaum.
Es precisamente desde ese lugar limpio que nos ofrece la mirada extrañada de un niño que descubre, absorto, los entresijos de la vida o desde la solemnidad con que compite un adolescente que aspira ser deportista de élite, que cabe hacerse algunas preguntas inevitables, digamos, por pura lealtad a la Democracia entendida como un punto de partida innegociable.
¿Para qué sirve una candidatura?, ¿para qué un programa electoral?, ¿hay alguien aún que los lea?, ¿alguien que se los crea? ¿Cuál es la utilidad de una Alcaldía? ¿Por qué creemos en el municipalismo?
Durante las próximas dos semanas los partidos municipales tratarán de seducirnos con sus ofertas programáticas, sus encantadores selfis y algún que otro faraónico proyecto del que nada se volverá a saber al cabo de unos días. No sé si obtendremos las respuestas para estas preguntas fundacionales, pero sí es muy posible, en cambio, que alguno de ustedes experimente la extraña sensación de vivir en dos mundos o dimensiones opuestas: descubrirán que Almuñécar puede ser a un mismo tiempo la Costa Azul y Mordor según el mitin o la tertulia política en la que se participe.
Por eso, sin ánimo de amargarles la experiencia astral —no es que desconfíe yo de la utilidad de los mítines—, y para responderme a mis propias preguntas, trataré de significar al menos qué pienso que no debe haber en una candidatura y cuándo la política deja de ser útil.
No me gustaría escuchar aquello de que un alcalde y su equipo de gobierno no tienen hoy poder real para implementar políticas municipales. ¿Les suena verdad? Que antes se podía hacer de todo: había libertad —y barra libre fiscal—, pero que ahora mandan más el interventor y el secretario que los políticos. No me gusta, me cansa. No sólo porque que me suene a trampa para ocultar una exigua gestión municipal, sino también porque en sentido contrario, los éxitos tendríamos que atribuírselos entonces, cuando se den, a este cuerpo de tecnócratas (tan necesarios en todo caso). No sé si estarán de acuerdo, pero yo, la verdad, no me veo eligiendo un Alcalde entre secretarios e interventores, les falta un que se yo, un algo de chispa y de emoción política.
También es cansino aquello de la fábula de la cigarra y la hormiga o la del zorro y las gallinas. De los cajones rebosantes de facturas impagadas que dejaron los que salieron, y de las milagrosas recetas de los concejales de hacienda del PP sexitano, —espero que no caigan en la tentación de aceptar retiros dorados en el FMI que luego ya se sabe como acaban—. No me vale, no sólo porque sea una verdad a medias, —que toda España se vio en esas y no todos los municipios han progresado de la misma manera— sino porque seguir picando ahí no nos saca de la política del y tú más, diálogo de sordos en el que malgastamos la energías al menos desde que quien esto escribe gastaba gomina.
Y por último, llevo muy mal que me tomen el poco pelo que me queda cuando los señores que se sientan a la izquierda aseguran —para justificar sus esquizofrenia— que en la política municipal el 90% de los acuerdos se toman por consenso. No sé ustedes, pero a mí me da que no es lo mismo tener de alcaldesa a Ada Colau que a Almeida, a Kichi que a Ortega Smith. No hay política sin ideología —salvo que se aspire a la tecnocracia—, como no puede haber democracia sin disputa (Primer curso de Filosofía Política).
No sé qué esperan ustedes, pero a mi me gustaría que una candidatura me hablara de sus programas, de sus propuestas, de su visión de futuro (compartida e inclusiva si no es mucho pedir). No quiero escuchar más morralla sobre la paz social, el susto o la muerte. Por favor, tampoco más el arcaísmo de pasquines noventeros, no más troles a sueldo embarrando las redes, no más viralización del insulto ni videos difamatorios.
Quiero una política deliberativa que asuma el disenso desde la concordia en la línea de J. Habermas. Y por eso pido, y no estoy pidiendo la luna, un debate electoral serio, sosegado, reflexivo pero emocionado, desde la confrontación democrática, capaz de dejar a un lado el revanchismo, los odios e inquinas personales. Lástima que se haya desaprovechado la oportunidad que ofrecen los medios locales para celebrar este debate público, que es ya una buena práctica asentada en muchos municipios.
Me gustaría que mi futuro alcalde o alcadesa fuera honesta y humilde. Que me hablara de proyectos posibles sin renunciar a lo imposible. Que no me confunda con competencias propias o impropias y derecho administrativo. Que huya del eufemismo jurídico y la burocracia partidista. Que no me hable de futuro sino de presente. Que no se encierre en un despacho, ni tampoco nos sature con la inane comunicación de un selfi. Que no manipule al pueblo ni se olvide de su gente, que no limite la acción política en los barrios a las festividades. Que sea leal a nuestro municipio antes que a cualquier sigla de partido. Que defienda siempre nuestros legítimos intereses sin dudar. Que atraiga inversión sin vender nuestra alma al mercado, que progresemos sin perder nuestra identidad. Que no ejerza el poder pensando en la relección ni en la carrera política de partido, que dedique todos sus esfuerzos a los retos de nuestro municipio.
Sé que estoy pidiendo tal vez un imposible. Sé que a muchos, de tan acostumbrados que estamos al teatrillo de la política local, no les quedan ya unas gotitas de emoción ni del extrañamiento genuino del niño. Y por eso puede que piensen que la política es sólo un juego. Es, en cualquier caso, un juego muy serio al que, para evitar trampas, podemos exigir que solamente se puede jugar si uno está dispuesto a respetar las reglas democráticas con la misma virtud y el mismo amor que profesó Sócrates, ese ciudadano primero y antiguo, tan moderno y vivo aún.
Volviendo a mis finales de niño contra el Kuwait, y confesando que recuerdo con la misma emoción las derrotas que las victorias, mi entrenador, mis compañeros y mis rivales me enseñaron que en el fútbol —y me gusta pensar que también en la vida— es tan importante saber ganar como saber perder. Años después entiende uno que la magia del deporte está no está tanto en la victoria sino en los valores que comporta su práctica: el esfuerzo, el respeto a las reglas, el trabajo en equipo y la competencia virtuosa son los elementos que mantienen viva la pasión.
Para esto mismo, pienso, debe servir una campaña electoral: para mantener viva la pasión por la política como espacio de construcción y convivencia, para revitalizar la democracia como un punto de llegada siempre perfectible.
Por eso, ahí va una última petición para esta campaña electoral: aprendan del niño que fueron, saquen a la política local del barrizal en que la han convertido y dignifiquen la política y las políticas: es el oficio más bonito del mundo, —con permiso de Gabriel García Márquez y su bendito arte.


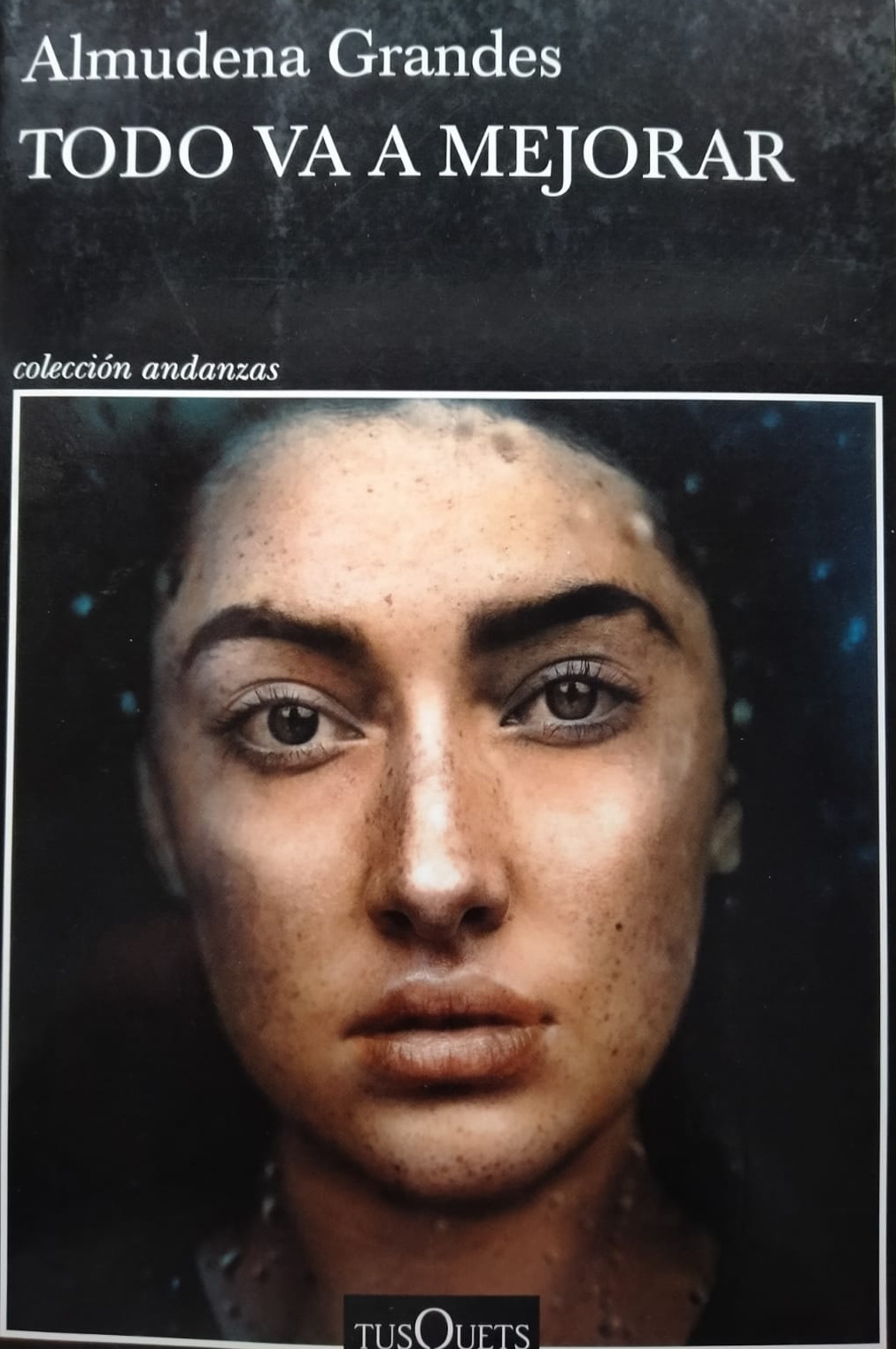

.jpg)






.jpg)








.jpeg)




.jpg)