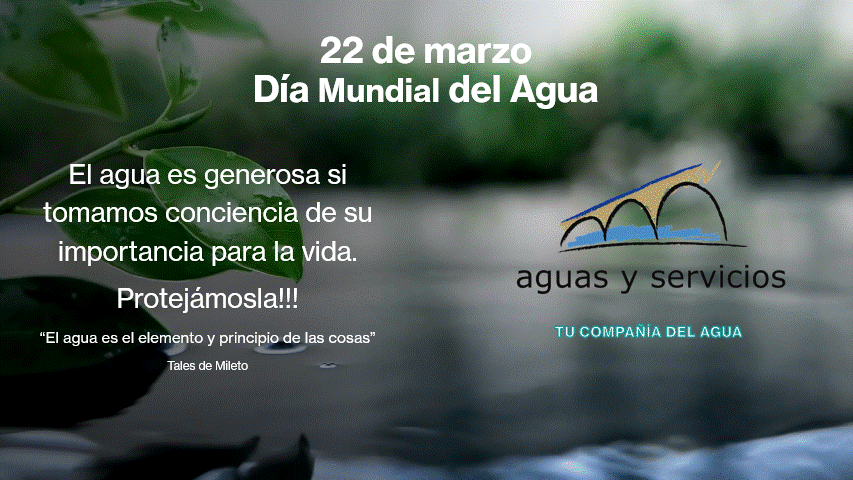Cartas al Director / Pobreza desfachatada
Opinión de Josué Díaz Moreno.
Busco la plaza aquella que llaman de la Independencia por las calles del centro colonial de la capital de un país al Sur del continente de Melquiades, Clara del Valle y Pedro Páramo. Recorro una larga avenida. El tráfico es caótico, viejo, pesado y chillón. El acerado se resquebraja en dentelladas de socavones, sus tantas casonas matusalónicas lucen cenicientas en una policromía de descascarillados ocres y tintes mal envejecidos. A cada tanto, un árbol centenario brota tras las decrépitas fachadas, renaciendo entre la podredumbre. Sobrevuelan los cables negros del tendido eléctrico por sobre la calzada amenazando con colapsar en cada poste esquinero. Huele a carbón mal apagado, a aguas sucias, a tubo de escape. Protestan mis pulmones asmáticos. Llego al fin. Compruebo contrariado que aún siguen aquí.
La plaza viene a ser como todas las plazas de Armas del subcontinente, un espacio de recreo circundado de poderes - Catedral, Cámara de Comercio, Universidad y Comisaría-, a no más de tres cuadras del Palacio Presidencial y dos cervezas-tiempo del Parlamento. Con sus arboledas y sus pájaros cantores, sus puestos de artesanías y sus estatuas de prohombres –siempre varones blancos- lacados en bronce. Una fuente sin agua, algunos perros. Diez o doce niños trepan, descalzos y semidesnudos, entre troncos y columpios. Han aumentado desde la vez pasada: cuento más de treinta chabolas de latón y playwood levantadas dentro de la plaza.
Sus gentes son todas color tierra, ojos rasgados, melena lisa negra alquitrán. El aire es denso, con un regusto a aceite requemado y water atrancado. Veo alejarse a dos niñas menudas de indumentaria desestacionada –porque los pobres tienen la mala costumbre de no contar con un armario de temporada- forzando sus músculos con el peso de dos baldes, uno a cada mano. Vuelven al rato, más ligeras, después de vaciar los desahogos familiares en su Tirillo particular –porque siempre es la infancia la que vacía los retretes allí donde no hay retrete.
Han pasado diez meses desde la vez primera que los encontré aquí -dos años, con sus 730 días, sus lluvias torrenciales de invierno, sus tórridos veranos y sus volanteras secas de primavera, desde que fueron desalojados de sus tierras ancestrales-. Sé que vienen del interior del país. Me dijeron, orgullosos, que portan genes ancestrales, “tan antiguos como la lluvia”. Un desalojo de tierras es como un desahucio pero más bárbaro, igual de injusto, del todo arbitrario, solo que el lugar del policía lo ocupa un paramilitar y la sentencia son las amenazas del gamonal. Un gamonal es como un rico de tierras, un terrateniente o latifundista poderoso, pero en versión criminal, con licencia de armas y total impunidad para asesinar, especialmente a activistas.
Después del desalojo, el pueblo sin tierras decidió venirse aquí porque, para ir a cualquier otro no-lugar, mejor a la vista de todos. El cuerpo como última resistencia a la tragedia y sus miserias. La ignominia visible.
Trato de visibilizar algo parecido aquí, en España, una injusticia o una miseria patria que sea desfachatada, que clame con esta desnudez. –Desfachada vendría de desfachatez. Significa que un fenómeno, algo, sea lo que sea, se muestra sin filtros ni tapujos, sin pudor, insolente, a la vista del otro. Pero si me permiten una nueva acepción, tendría también que ver, creo, con el sujeto que mira: porque no mira, porque mira pero no ve, porque lo que ve no le duele, o porque le es indiferente, o peor aún, porque lo justifica y lo acepta como fenómeno natural-.
Buceo sumergido en nuestro Mediterráneo, mar adentro, en aguas ya del Estrecho. Miro abajo: ¿cuánto hay que nadar para llevar flores a la mayor fosa común de la posmodernidad? Miro en la superficie. Veo vallas, concertinas. Leo voxbadas sobre invasiones, muros y salvapatrias. Miro las colas de la inflación a las puertas de las organizaciones sociales; mientras, la televisión detiene el tiempo en esa otra cola de realezas y celebridades avenidas al sepelio inglés del siglo. Veo a nuestro emérito, tan campechano, tan otras cosas, entre ellos. Leo la factura de la electricidad, me cago en los beneficios caídos del suelo y en el tertuliano que me recuerda, “es el mercado amigo”.
Es del todo inhumano, una desfachatez. Que te expulsen a palos de tu tierra ancestral y vengas a dar con tus huesos y tu miseria en la plaza central de la capital, tan a la vista de todos. Es un trato degradante, que después de atravesar un desierto y un océano, te encierren en una isla sine die, todos tus derechos vulnerados, te acribillen a balazos en una playa o vuelquen tu cuerpo, ajado a palos, sobre una molicie de carnes abiertas como la tuya. Arguineguín, Tarajal, Monte Gurugú. Así, tan a la vista de todos, tan impúdico, tan inútil esta indignación de sofá de Ikea. Tan para nada, tranquilo majete en tu sillón.
Días después, de camino al aeropuerto, le pido al taxista que pare unos minutos en la plaza. Quiero mirar una última vez. Encuentro a los más pequeños brincando alocadamente, y a los adultos apelotonados ante uno de los televisores comunitarios. Parecen contentos. Hoy anuncian en el calendario de los juegos olímpicos regionales, me dice el taxista. No comparto el entusiasmo dada la mierda de vida que llevan. Pero el chófer me corrige la miopía: “no son hinchas, celebran que las autoridades se comprometieron a moverlos de aquí para la inauguración de los juegos. No es una buena imagen para el país, ya sabe”.
Para quienes no son dueños de su destino, una de las pocas esperanzas es acaso que su drama personal pueda alcanzar a dañar la imagen de una comunidad, de un país, que la infamia se viralice. Pero para eso, otros, nosotros, debemos clamar, para que la injusticia, el trato inhumano y denigrante a los más vulnerables no sean impunes. No vale solo con rabiar frente al televisor, por muy smart-TV que sea, no trae aún el activismo de serie. Hay que moverse, y sobre todo, no reírle la gracia al gamonal. Mucho menos blanquearle o votarle, salvo que queramos hacernos pasar –y ser gobernados- por unos melonis.





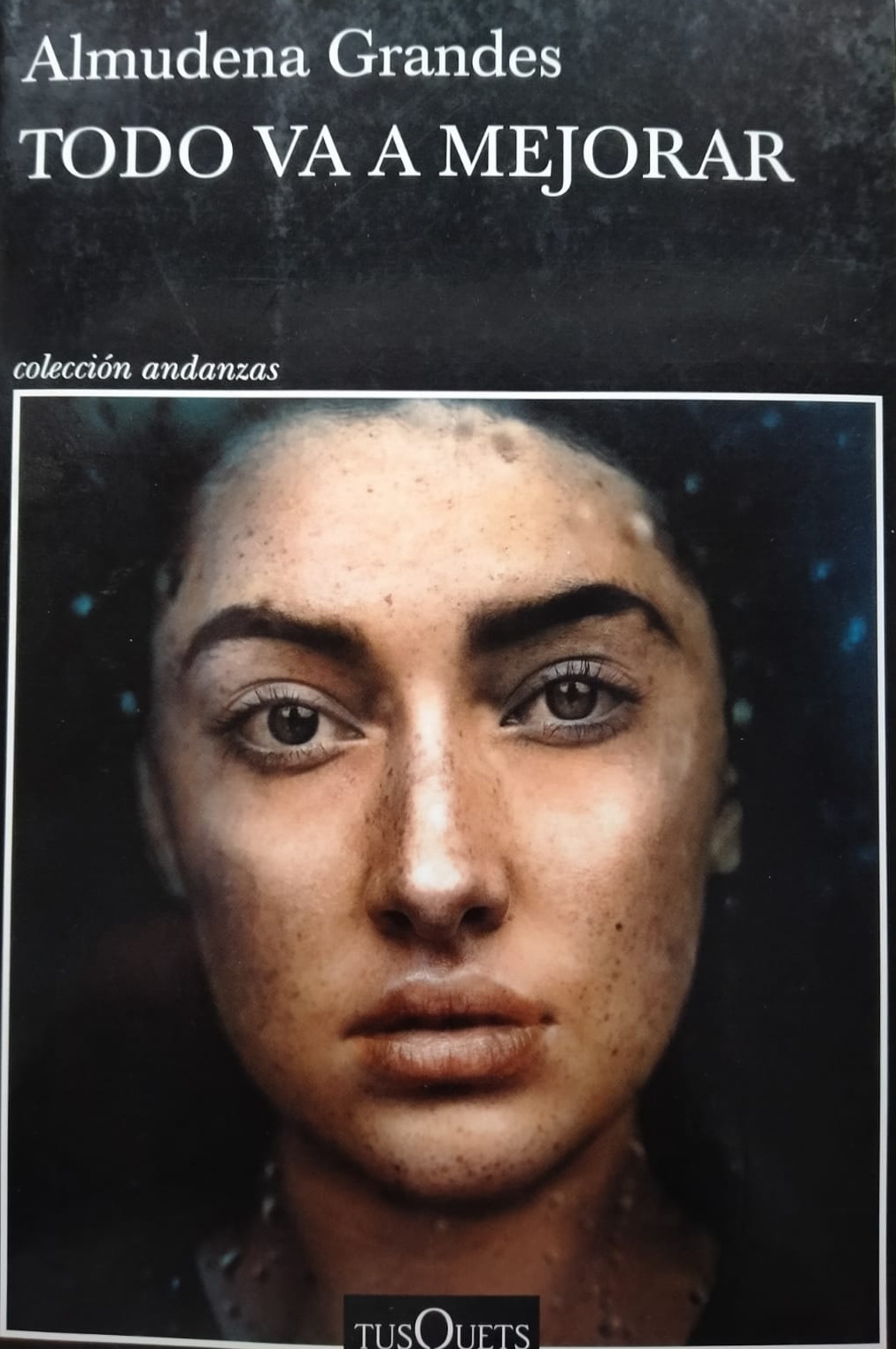

.jpg)






.jpg)









.jpeg)




.jpg)