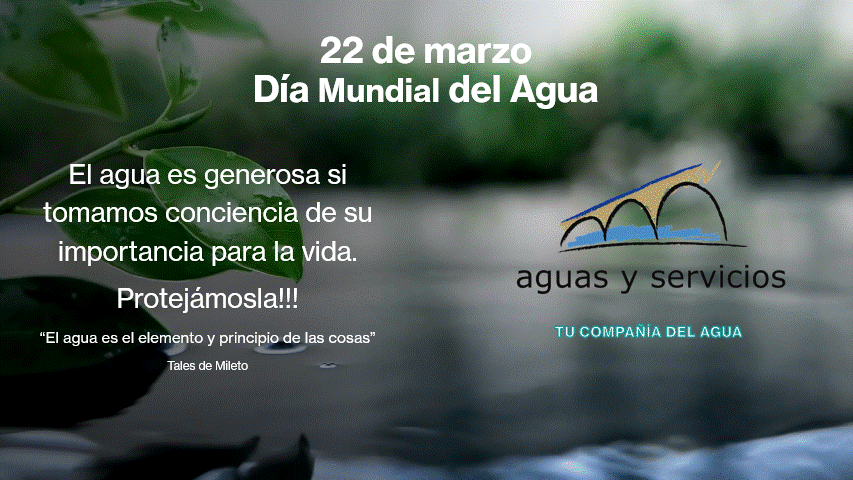Opinión/ Josué Díaz Moreno
Es curiosa la forma en que las palabras van cambiando de significado. De puro viejas se vuelven a veces inservibles de tanto usarlas. Al tiempo ya no dicen lo que antes, dicen menos o precisamente dicen lo contrario. Por ejemplo, hay palabras de estos días que parecen ser ya sólo cosa de viejos refranes y dichos populares como aquel que dice “quien justicia reparte, no puede ser juez y parte”.
La palabra familia tampoco dice lo de antes, o tal vez sí, en su esencia. Es el amor de dos, pero esas dos ya no son categorías únicas y puras, ahora son diversas, mucho más ricas. Dos hombres y un niño, una mujer sola con su niño, niña o niñe, una abuela con el hijo de su hijo concebido en el vientre de otra mujer a la que le hicieron un contrato de nueve meses, una mujer que antes era hombre con la exmujer de otro hombre y su hijo, un hombre o dos con una o dos mujeres. Todos, todas, todes son iguales, aunque algunos, los de siempre, lo nieguen. Todos son familia porque por encima de todo se aman y se cuidan, o eso al menos se comprometieron a hacer la mayor parte del tiempo. Por eso algunos dicen que es más correcto hablar de familias, así en plural, para recoger toda esta compleja diversidad.
Decir Europa en los 70, por ejemplo, era llenar los pulmones de aire limpio, respirar libertades, devorar la modernidad, masticar ese anhelo de paz y de progreso —de un tipo de progreso—. Pero hasta los años 50 decir Europa era pensar en matanzas, en las guerras que duraban cienes y cienes de años, en holocaustos y hecatombes de la civilización que entonces era menos civilizada o más, según pensemos en sus referentes, porque la misma Europa fue capaz de parir a Rubens y Da Vinci, a Goethe y Hitler, a Franco y Lorca.
La palabra juventud, la de ahora, tal vez ya no evoca la rebeldía de ayer, o la evoca menos, como a ráfagas. Mayo del 68 o el 15M fueron esa juventud rebelde e indignada luchando por los derechos en la calle, reconquistado el debate público, ensanchando nuestra democracia, revitalizando el proyecto europeo en su quintaesencia de valores y principios. Esa misma que acampa ahora en las Universidades por la paz en Palestina. Pero hay también otras juventudes que pronuncian con hastío y desdén la palabra Europa, que pronuncian su nombre con resquemor, con rabia, con tanta rabia que parecieran querer hacerla estallar.
Para entender qué nos quieren decir las palabras importa mucho quiénes las dicen y cómo las dicen. La palabra derechos, por ejemplo, en boca de nuestros mayores adquiere un tono solemne, de sacrificio, de lucha, que al instante se torna en un reproche cuando terminan con ese “ahora hay muchos derechos y pocas obligaciones”. En eso mismo insisten unos otros que no defendieron nuestras democracias, pero que son más primitivos que el fuego y traen ansias de regreso. Nos "voxciferan" que hay otros, que son de afuera, que tienen muchos derechos, más que nosotros, que somos los de aquí —¿Qué lugar es la palabra aquí?, ¿por qué se empeñan en que suene diferente de allí? —. Nos advierten que esos otros de allí nos vienen a robar. Y la palabra robar adquiere entonces un tono de guerra, como queriendo significar un casus belli. Pero esos mismos que tanto juran por la patria y duermen con nuestra bandera, nos están robando la memoria, pero lo llaman concordia, y nos están robando los servicios públicos, educación y sanidad, pero lo llaman eficiencia, racionalidad instrumental de la administración o libertad.
Y resulta entonces que hay jóvenes y mayores que se creen eso de que hay un nosotros y un otros, un aquí y un allí, un papá Estado que es muy fofo, que hay paguitas y pagados, que hay que merecerse esa cosa de los derechos, que hay que ganárselos para poder disfrutarlos y ejercerlos, que no todos podemos tener los mismos, que no todos somos iguales. Y ese mismo ideario propone no sé qué compromisos de adhesión, cambiar el Pacto Verde por otro color calima y defender la familia —¿Cuáles familias?, ¿de quiénes hay que defenderlas?—. También meten a la inquisición en las clínicas para impedir el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y prohíben la inscripción en el registro civil de los hijos de parejas homosexuales.
Nos interpelan con que la vieja Europa se empachó de derechos y libertades, que el reconocimiento de las diversidades y pluralidades desvirtuó los principios genéricos —¿Qué cosas son los principios genéricos?, ¿Cuántas capas de detritos hay que desenterrar para encontrar esos genéricos?, ¿Quién tiene la tabla periódica de los principios genéricos?—, que nuestras democracias se ahogan en su ensimismamiento, que la vieja Europa incapaz de responder a los retos y desafíos de la posmodernidad. Yo no sé cuál es la respuesta, pero tampoco sé si esas son las preguntas correctas. Por si acaso les sirven, les dejo las que yo me ando haciendo estos días: ¿Quiénes dicen que esta Europa es vieja?, ¿por qué lo dicen?, ¿Qué quieren?, ¿a quiénes sirven?, ¿por qué gritan tanto?, ¿por qué me hablan del miedo, del pasado, de levantar muros, de defender lo mío, de contener al otro?, ¿contra quién estamos en guerra?, ¿Qué guerra?
La pregunta del domingo no va tampoco sobre la mujer de un presidente de un gobierno. No, la pregunta va de elegir entre progreso o regreso. Y para responderme requiero el poder de las viejas palabras. Digo paz, derechos, libertad, juventud, solidaridad y digo Europa, como antorchas universales para orientarnos en la oscuridad de estos tiempos, como conjuro contra la maldición del eterno retorno. Pido la paz perpetua y el viejo imperativo categórico kantiano, el moderno constitucionalismo cosmopolita de L. Ferrajoli, la humanidad de la sociedad civil en la batalla de Solferino, canto a la alegría de las naciones hermanas y coloreo las estrellas de un futuro verde y violeta.
Por todo ello, convoquemos a las viejas palabras de la vieja Europa, para acampar, serenas y firmes, a las puertas de la caverna donde acechan las (neo) maldades. Hagamos de este domingo otro glorioso día D.





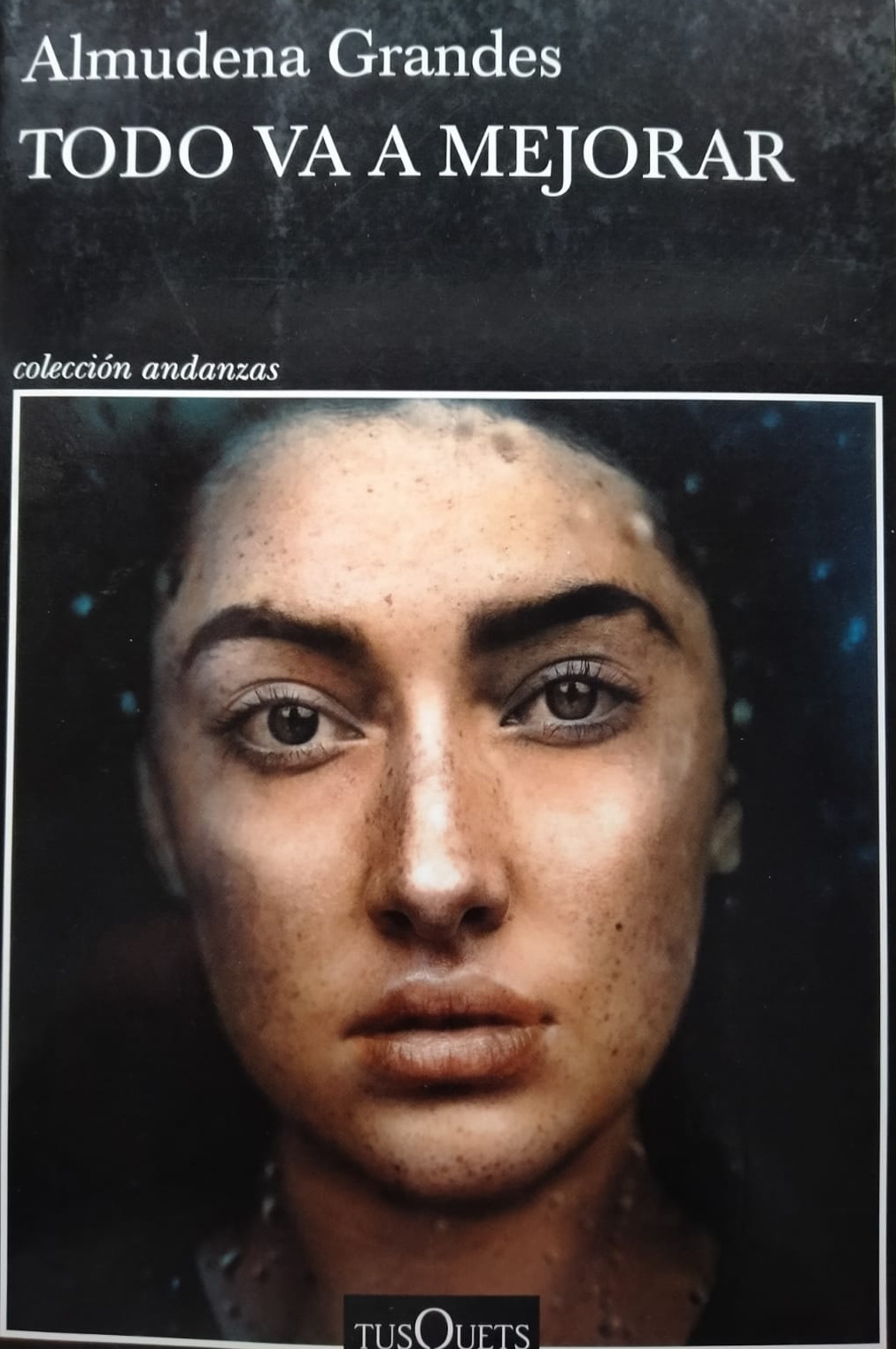

.jpg)





.jpg)









.jpeg)




.jpg)